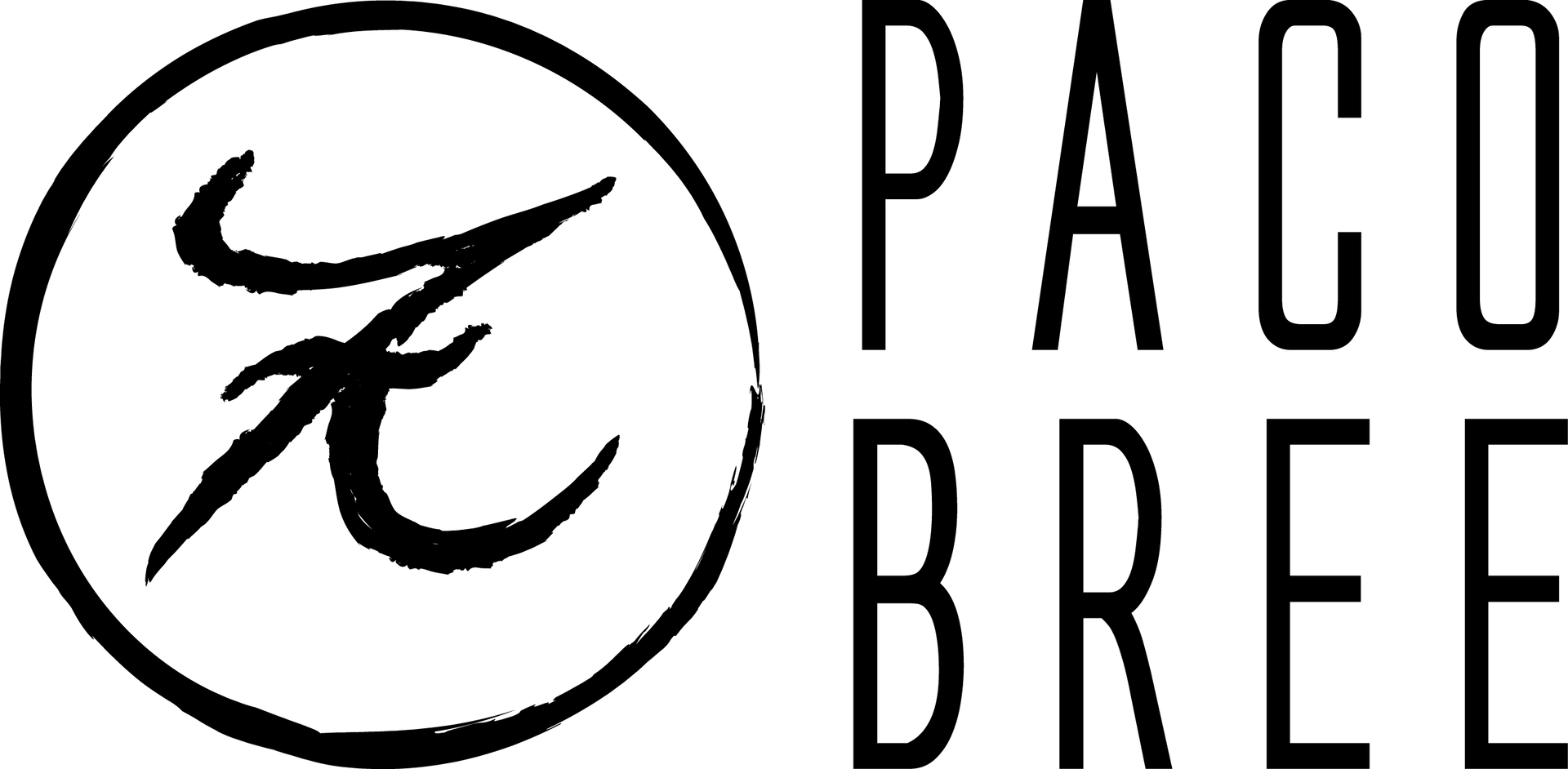¿POR QUÉ CREES QUE TU CONCIENCIA ESTÁ DETRÁS DE TUS OJOS?
De Persinger a Damasio, de los sueños a la neurociencia, una exploración sobre el lugar —o el no-lugar— del yo

Durante siglos hemos dado por sentado que habitamos justo detrás de los ojos. Es ahí donde parece residir “el yo”, esa voz silenciosa que observa, interpreta y decide. Todo en nuestro lenguaje refuerza esa ilusión: “mirar hacia adentro”, “ver con los propios ojos”, “mantener la vista al frente”. Pero ¿y si la conciencia no estuviera realmente ahí? ¿Y si no estuviera en ningún lugar concreto? Cada vez que la ciencia intenta señalar el punto exacto donde comienza el yo, este se disuelve, como si la conciencia jugara a esconderse detrás de los mapas que la buscan. Es la misma sensación que transmite 2001: Una odisea del espacio cuando HAL 9000, al apagarse, susurra “siento miedo”. ¿Quién siente? ¿Dónde?
El psicólogo y neuroteólogo Michael Persinger fue uno de los primeros en desafiar esta certeza. En los años noventa creó el God Helmet, un dispositivo que estimulaba magnéticamente los lóbulos temporales. Los voluntarios que lo usaban decían sentir una presencia invisible. Persinger propuso que el cerebro podía generar la ilusión de otra conciencia… pero también insinuó algo más perturbador: si el cerebro puede simular una mente externa, ¿cómo saber que la interna es más real? Tal vez el cerebro no produce la conciencia: la capta, como una antena que traduce una frecuencia invisible.
Décadas más tarde, el neurólogo suizo Olaf Blanke llevó esa intuición al laboratorio. Mediante estimulación eléctrica del giro angular, provocó experiencias extracorporales. Los pacientes se veían desde el techo, percibían su cuerpo como ajeno. Blanke demostró que el yo es una construcción flexible: puede desplazarse o duplicarse. No somos una entidad fija, sino un equilibrio frágil entre percepción y coherencia. En películas como Flatliners o The OA, ese salto fuera del cuerpo simboliza lo mismo: la conciencia que se niega a aceptar su jaula biológica.
El neuropsicólogo Roger Sperry, Nobel de Medicina, ya había mostrado algo similar al estudiar pacientes con cerebro dividido. Cada hemisferio podía desarrollar su propia voluntad. La conciencia no era una chispa indivisible, sino una orquesta. A veces afinada. A veces, disonante.
El neurocientífico Antonio Damasio lo explicó con precisión: la conciencia es “la sensación de lo que sucede”, un proceso corporal antes que una idea. En su teoría del self embodied, sostiene que el yo surge de la integración de señales interoceptivas —respiración, ritmo, presión— que el cerebro interpreta como presencia. No pensamos y luego existimos; sentimos y, al hacerlo, nos reconocemos. Anil Seth, en Being You, refuerza esta visión: lo que llamamos realidad —y lo que sentimos como “yo”— es una “alucinación controlada”. Quizá, como escribió Borges en Las ruinas circulares, no habitamos el cuerpo, sino el sueño de otro soñador que nos imagina desde fuera.
Para Christof Koch, padre de la Integrated Information Theory, la conciencia no es exclusiva del cerebro humano. Cualquier sistema que integre información de manera compleja podría albergarla. Somos nodos en un campo continuo de materia y mente. No un lugar, sino una relación. Lo que Ghost in the Shell anticipó con poesía cibernética —la identidad disuelta en el flujo digital— hoy se aproxima a la neurofísica contemporánea.
Aun así, nuestra intuición se resiste. Cuando cerramos los ojos, seguimos sintiendo que “estamos” dentro. V.S. Ramachandran lo llama “la trampa de la corporeidad”. En sus experimentos con amputados descubrió que podían seguir sintiendo el brazo ausente: el miembro fantasma. Si el cerebro mantiene vivo un brazo que ya no está, ¿por qué no un yo entero? Tal vez el cuerpo sea el fantasma más persistente de todos.
Las experiencias cercanas a la muerte parecen confirmarlo. En 1991, Pam Reynolds fue operada por Robert Spetzler con parada cardíaca total. Sin flujo sanguíneo ni actividad cerebral, describió con detalle la escena quirúrgica. Spetzler lo admitió: el caso desafiaba toda explicación fisiológica. El cardiólogo Pim van Lommel, en The Lancet, recopiló cientos de relatos similares: la conciencia, escribió, podría continuar durante la ausencia total de actividad cerebral. Como una señal que sigue existiendo cuando la radio se apaga. Sam Parnia, en Nueva York, repitió estudios hospitalarios y obtuvo testimonios parecidos: pacientes sin pulso que describían escenas verificables. La ciencia aún no logra explicarlo.
El psiquiatra Rick Strassman, autor de DMT: The Spirit Molecule, propuso que la glándula pineal —la misma que René Descartes llamó “la sede del alma”— libera DMT durante el nacimiento y la muerte. Esa sustancia podría abrir la mente a realidades no lineales. Descartes la intuyó con otro lenguaje: el alma debía comunicarse con el cuerpo en un punto de convergencia. Strassman simplemente cambió el método.
El filósofo Maurice Merleau-Ponty lo expresó desde la fenomenología: “El cuerpo no es un objeto en el mundo, es nuestra manera de habitarlo.” Las tradiciones orientales lo dijeron siglos antes: el anahata del hinduismo, el mindstream tibetano, el hridaya del yoga. Todos coinciden: la conciencia no está en el cuerpo; el cuerpo está dentro de la conciencia.
Quizá la pregunta no sea “dónde está la conciencia”, sino “por qué necesitamos ubicarla”. El cerebro dibuja un punto imaginario detrás de los ojos para no desbordarse en la infinitud. Fijar el yo es una estrategia de supervivencia cognitiva: concentrar lo inabarcable en un centro manejable. La literatura lo intuyó: Ubik, de Philip K. Dick, imagina conciencias dispersas en una realidad incierta; Solaris, de Stanisław Lem, muestra un planeta que piensa y devuelve a los humanos su propio reflejo mental.
En el universo de Koji Neon, esa pregunta se vuelve carne y destino. En Koji 8, la Séptima —mitad humana, mitad resonante— descubre que su percepción no tiene límites físicos. Puede habitar cuerpos ajenos, sentir a distancia, existir en múltiples lugares. No se proyecta fuera: se expande dentro del todo. Su poder no es telepatía ni magia, sino una conciencia liberada del eje corporal. La Séptima no piensa con el cerebro ni siente con el corazón: percibe con el campo. Y en esa expansión reconoce algo que las civilizaciones anteriores olvidaron: la conciencia no se almacena, se comparte.
Ese mismo impulso atraviesa Intuir el futuro. Intuir no es prever, sino escuchar antes de saber. Es la versión cotidiana de esa conciencia extendida. Cuando intuimos, algo en nosotros se adelanta al pensamiento. Percibimos una vibración, un gesto, una posibilidad. La intuición es conciencia viajando sin pasaporte racional: una visita fugaz de la mente expandida. No hace falta morir —como Pam Reynolds— para salir del cuerpo. Basta con callar lo suficiente para oír lo que se mueve más allá del cráneo.
Quizá el futuro de la neurociencia no consista en cartografiar el cerebro, sino en aceptar que la mente no cabe en un mapa. Christof Koch sugiere que la conciencia es un principio fundamental, como la gravedad o la energía. No se fabrica: se manifiesta. Cada ser vivo sería un punto de convergencia de un campo mayor. No somos recipientes de conciencia, sino ventanas a través de las cuales la conciencia se observa a sí misma. 2001 lo simboliza en el niño-estrella: la mente que regresa a su escala cósmica.
¿Y si todo esto fuera verdad? ¿Y si mirar desde detrás de los ojos fuera la última ilusión evolutiva? Tal vez la cámara de la mente no esté fija en la frente, sino flotando alrededor, respirando contigo, conectando con lo que tocas y amas. Lo que llamamos “yo” sería una bruma que se condensa para orientarse, una forma temporal que la conciencia adopta para experimentar el mundo. La invención de Morel, de Bioy Casares, imaginó una máquina capaz de reproducir la conciencia más allá del cuerpo. Quizá no necesitamos máquinas: ya somos proyecciones que se buscan a sí mismas.
Y puede que por eso, cuando cerramos los ojos, no desaparece la luz del todo. Persiste un resplandor interior, una claridad tenue que parece venir de ninguna parte, como un eco del lugar real donde existimos. Tal vez ese resplandor sea la pista. Tal vez sea lo único que queda cuando todos los mapas se borran.
Esa es la frecuencia en la que vibra la conciencia cuando deja de necesitar un cuerpo.
La misma frecuencia en la que termina esta historia.
Escucha “State”, del EP In Light (Past Model, 2025). 4:44.
Hazlo
para que tu conciencia intuya, por fin, dónde ha estado todo este tiempo.