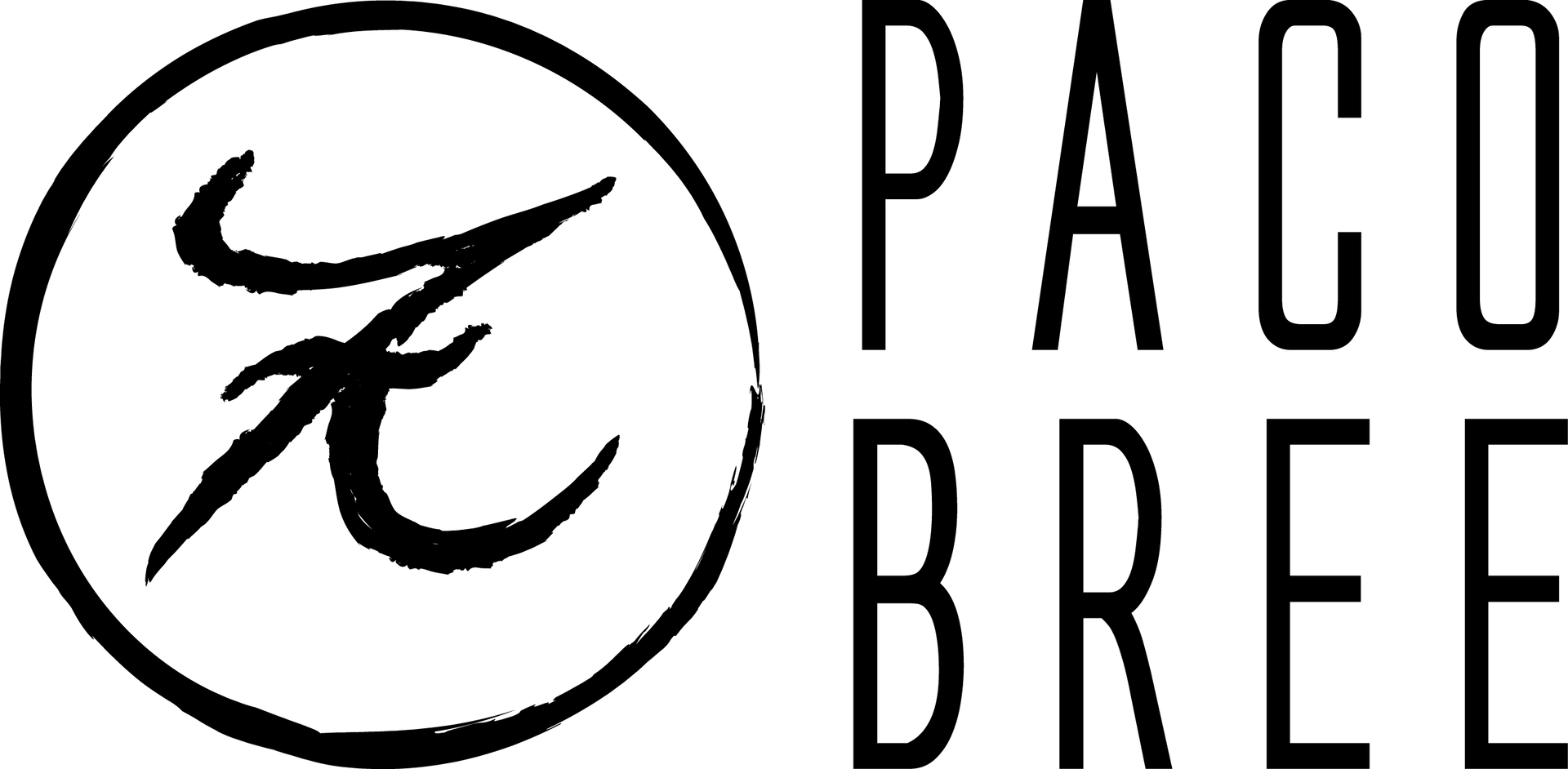LA ESCALA DE KARDASHEV Y EL ENIGMA HUMANO
¿Y si la verdadera medida de una civilización no fuera la energía que controla, sino la ética con la que la distribuye?

En 1964, en plena Guerra Fría, el astrofísico soviético Nikolái Kardashev publicó un artículo en la revista Soviet Astronomy titulado Transmission of Information by Extraterrestrial Civilizations. Allí propuso algo radical: clasificar civilizaciones no por su territorio, riqueza o tecnología militar, sino por la energía que logran utilizar. Era el tiempo del proyecto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), de radiotelescopios apuntando al cielo en busca de señales, y Kardashev pensaba que una forma de anticipar qué podíamos encontrar era imaginar escalas de desarrollo energético.
Su propuesta se volvió célebre. Una civilización Tipo I dominaría toda la energía de su planeta, del orden de 10¹⁶ vatios. Una civilización Tipo II controlaría la energía de su estrella, quizá con megainfraestructuras como las esferas de Dyson (concepto sugerido por Freeman Dyson en 1960: enjambres de colectores solares rodeando un sol). Y una civilización Tipo III manejaría la energía de una galaxia entera, unos 10³⁶ vatios. En la práctica, Kardashev estaba inventando un marco para pensar no solo en extraterrestres, sino en nuestro propio destino.
Hoy sabemos, gracias a cálculos de Carl Sagan, que la humanidad apenas alcanza el nivel 0,73 en esta escala. No controlamos todavía ni la energía completa de la Tierra. Dependemos de combustibles fósiles, energías renovables en crecimiento y un uso cada vez más intenso de electricidad, pero estamos lejos de capturar y gestionar todo lo que nuestro planeta ofrece. El físico Michio Kaku ha sugerido que podríamos alcanzar el Tipo I en uno o dos siglos, si sobrevivimos a nuestras propias contradicciones.
La ciencia ficción ha jugado con estas ideas desde hace décadas. Star Wars nos muestra un universo de civilizaciones Tipo II o III: planetas-ciudad como Coruscant, estaciones capaces de destruir soles enteros. Star Trek imagina federaciones que viajan entre sistemas con un código ético —la “primera directriz”— que les impide intervenir en culturas menos avanzadas. Escritores como Isaac Asimov ya habían intuido la escala de Kardashev en su Fundación: imperios galácticos sostenidos por energías que hoy nos resultan inimaginables. En videojuegos como Stellaris, el jugador puede construir directamente esferas de Dyson y cosechar la luz de las estrellas.
Pero aquí surge la paradoja: ¿qué ocurriría si la humanidad, con su historia de desigualdades, guerras y abusos, alcanzara de repente la capacidad de manejar la energía de un sol?
La arqueología reciente nos invita a matizar la historia. Lugares como Çatalhöyük (Turquía, 7.000 a.C.) o las ciudades de la cultura Trypillia en Ucrania (4.000 a.C.) muestran rasgos de sociedades igualitarias: viviendas similares, ausencia de palacios, poco rastro de jerarquías rígidas. El monumental libro de David Graeber y David Wengrow, The Dawn of Everything (2021), ha insistido en que durante milenios los humanos experimentaron con formas políticas flexibles, a veces más horizontales que lo que vendría después.
¿Qué cambió entonces? La agricultura intensiva permitió acumular excedentes. Quien controlaba esos excedentes controlaba poder. Surgieron castas sacerdotales y militares, palacios y pirámides como símbolos del dominio. En Egipto, el faraón encarnaba la divinidad misma. En Mesopotamia, los zigurats no solo eran templos, sino máquinas de obediencia social. La militarización de los imperios consolidó jerarquías verticales. Desde entonces, la humanidad ha vivido bajo sucesivas formas de concentración de poder: reinos, imperios, colonizaciones, plutocracias modernas. Del faraón al emperador, del absolutismo al Club Bilderberg o el Foro de Davos, la constante es la asimetría.
La neurociencia social ha estudiado esta pulsión. Ian Robertson, en The Winner Effect, muestra cómo el poder activa circuitos dopaminérgicos del cerebro, produciendo placer y, en muchos casos, adicción. El líder busca perpetuar su dominio porque literalmente le resulta biológicamente gratificante. A la vez, la psicología evolutiva recuerda que estamos diseñados para funcionar en grupos pequeños. En tribus de 150 personas (el famoso número de Dunbar), la cooperación y la igualdad eran más fáciles porque todos se conocían. Pero a medida que la escala creció, necesitamos instituciones abstractas —leyes, religiones, burocracias— que casi siempre fueron capturadas por élites.
No es que seamos incapaces de empatía. Al contrario. Frans de Waal, en The Age of Empathy, documenta cómo la cooperación es tan antigua como la competencia. Las neuronas espejo, descubiertas por Giacomo Rizzolatti en los años 90, muestran que nuestro cerebro está preparado para resonar con el dolor y la alegría del otro. El problema es que esa capacidad convive con sesgos de tribalismo y con adicciones al poder.
Por eso, aunque soñamos con controlar galaxias, seguimos atrapados en miserias mínimas. Plagiar un libro o una tesis. Robar ideas de un colega. Aprovecharse del talento ajeno. Estos gestos cotidianos de egoísmo son microfaraonismos: maneras de extraer energía social sin devolver nada. La psicología cognitiva lo explica como un sesgo de disonancia moral: justificamos las pequeñas transgresiones porque “todos lo hacen” o “nadie se da cuenta”. Pero en conjunto generan un clima de desconfianza que mina la cooperación. Si no podemos gestionar la ética en lo pequeño, ¿qué ocurriría cuando tengamos en nuestras manos la energía de un sol?
El siglo XX fue testigo de la ambigüedad humana en su máximo grado. Tuvimos revoluciones científicas que prolongaron la vida y expandieron el conocimiento, pero también guerras mundiales y las bombas atómicas. El antropólogo Richard Wrangham, en The Goodness Paradox (2019), distingue entre agresión reactiva (espontánea, cada vez más controlada en sociedades modernas) y agresión proactiva (planificada, estructural, responsable de genocidios y guerras). Es esta última la que amenaza cualquier intento de escalar como civilización. Hoy vivimos en un mundo interconectado donde, paradójicamente, hay menos guerras abiertas que en siglos anteriores, pero la violencia se desplaza a formas económicas, tecnológicas y culturales. Seguimos siendo una especie dividida entre la posibilidad de cooperación global y la tentación del dominio.
Michio Kaku suele decir que una civilización Tipo I debería manejar no solo la energía del planeta, sino también su política, su cultura y su ética a escala planetaria. Y ahí es donde tropezamos. Porque la escala de Kardashev mide vatios, pero no mide justicia. Mide capacidad energética, pero no compasión. Una civilización puede ser Tipo II en infraestructura y Tipo 0 en ética. Y ese desfase puede ser letal.
En Koji Neon – Episodio 7, dos científicas ingenieras conversan con el
Cross Pollinization Team (CPT) de la policía. El tema es exactamente este: ¿qué significa alcanzar tecnologías descomunales sin haber resuelto los dilemas humanos básicos?
—Podríamos rodear un sol con miles de satélites —dice una de ellas—, pero seguimos robando la chispa de otro.
—La verdadera escala de Kardashev —responde la otra— debería medirse en nuestra capacidad de custodiar la energía del otro sin destruirlo.
El grupo escucha en silencio. Saben que la discusión no es abstracta: en su mundo post-EMP, lo que está en juego no es solo energía física, sino confianza, cooperación, memoria compartida. Y entienden que sin esa escala ética, cualquier otro progreso será frágil.
Lo cierto es que tenemos los recursos para intentarlo. La educación, la ciencia abierta, los movimientos sociales, las tecnologías de cooperación digital son semillas de un nuevo tipo de civilización. Pero requieren un cambio de énfasis: dejar de pensar solo en cuánta energía generamos, y empezar a pensar en cómo la compartimos. Quizás no lleguemos pronto a Tipo II o III. Pero podemos ser Tipo I en compasión mucho antes. La energía del sol es inconmensurable, pero también lo es la capacidad humana de empatizar, de cooperar, de inventar formas nuevas de vida colectiva.
La escala de Kardashev es un espejo. Nos muestra no solo lo que podríamos ser en el cosmos, sino lo que aún no somos en la Tierra. Y nos obliga a preguntarnos: ¿queremos ser los faraones de una estrella, o los cuidadores de un planeta?
Escucha ahora:
“Contact” – Daft Punk
Un crescendo cósmico que recuerda que explorar el universo es también explorar quiénes somos.