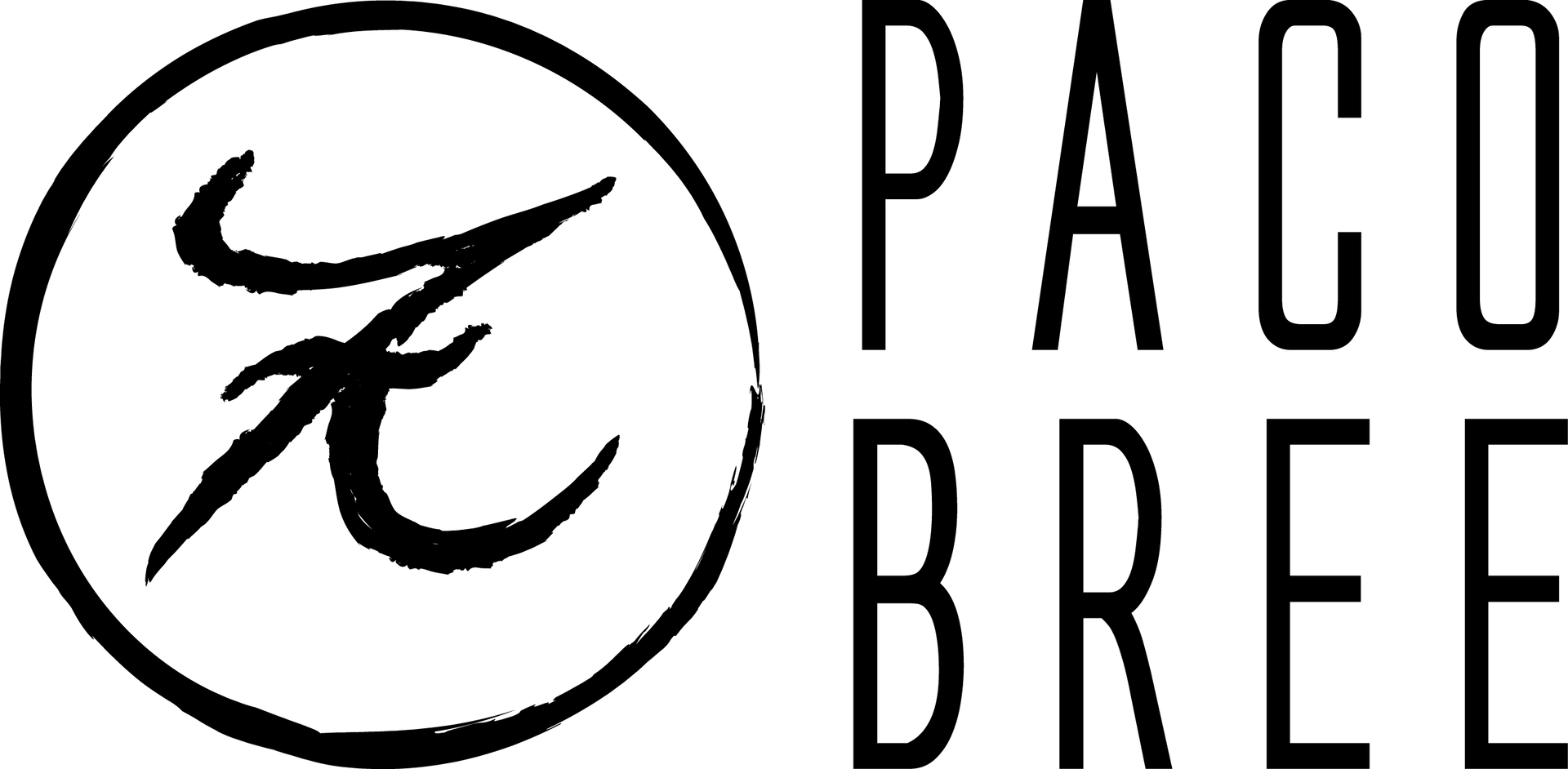EL EJE INVISIBLE ENTRE EL BIEN Y EL MAL
Una travesía histórica, científica y simbólica hacia la ética del año 3000

Desde los orígenes de la humanidad, la pregunta sobre qué es el bien y qué es el mal ha atravesado creencias, filosofías y sistemas sociales. No son categorías simples ni polos absolutos, sino un eje en el que, en un extremo, ubicamos el mal más puro y, en el otro, el bien más luminoso, mientras que en el centro se despliegan infinitas gamas de grises que cambian según la época y la mirada de cada comunidad. El bien y el mal se definen mutuamente: para reconocer la luz hay que haber sentido la oscuridad; para saber lo que es la ternura es necesario haber probado el filo del odio. Este juego de contrarios recuerda al yin y al yang, donde los opuestos no solo se enfrentan, sino que se necesitan para tener sentido.
En las primeras civilizaciones, hacia el 3000 a. C., el bien y el mal se vinculaban al orden cósmico. Mantener el equilibrio entre naturaleza y comunidad era lo correcto, mientras que el mal se asociaba al caos y a la ruptura de ese pacto. Con el tiempo, los relatos épicos comenzaron a advertir contra la desmesura del poder humano: la tiranía, la soberbia y la incapacidad de reconocer límites. Lo destructivo ya no provenía solo de fuerzas invisibles, sino también del exceso del hombre.
Hacia el 1000 a. C., estas categorías empezaron a codificarse en normas éticas. El bien se asociaba a la obediencia a principios superiores y el mal a la transgresión de esos límites. En paralelo, corrientes filosóficas situaban el bien en la virtud, entendida como disciplina y equilibrio, y señalaban que el verdadero mal no era lo externo, sino la esclavitud frente a las pasiones.
Alrededor del inicio de nuestra era, las nociones de bien y mal adquirieron un matiz más íntimo. Se introdujeron ideas de compasión, perdón y misericordia como virtudes superiores, en contraste con visiones anteriores más centradas en la obediencia y la norma. Al mismo tiempo, la filosofía clásica ensalzaba la virtud como medida de todas las cosas, insistiendo en que el verdadero bien consistía en vivir conforme a la razón y que el mal se manifestaba en la esclavitud frente a los deseos desordenados. Esta etapa marcó una transición: el bien ya no era solo obediencia a principios externos, sino también un camino interior de transformación personal.
Con la Edad Media, alrededor del año 1000, el dualismo se intensificó: luz y oscuridad, virtud y pecado, recompensa y castigo. El bien y el mal se convirtieron en categorías también políticas, utilizadas para estructurar sociedades y legitimar poderes. El miedo al infierno funcionaba como recurso pedagógico y disciplinario. Sin embargo, la literatura mostró otra cara: en las visiones místicas, el mal aparecía menos como enemigo externo y más como sombra interior.
En el año 2000, con la psicología, la sociología y la neurociencia, la mirada cambió radicalmente. Philip Zimbardo mostró en su experimento de Stanford que personas normales podían transformarse en crueles bajo determinadas condiciones. Stanley Milgram demostró que la obediencia a la autoridad podía llevar a cometer actos atroces. Desde la neurociencia, la investigación sobre la psicopatía sugiere que algunos individuos nacen con predisposiciones biológicas a la falta de empatía. Sin embargo, también se reconoce que el contexto modela la expresión del bien y del mal. Jonathan Haidt, con su teoría de las fundaciones morales, mostró cómo nociones como justicia, lealtad o pureza se modulan culturalmente. En paralelo, la sociología recuerda que, como escribió Émile Durkheim, incluso el crimen cumple una función: al transgredir normas, obliga a redefinir lo permitido y refuerza la cohesión social.
La literatura y el cine han contribuido a simplificar estas categorías. En sagas de ciencia ficción como Star Wars, The Matrix o Terminator, los bandos parecen claros: la rebelión contra el Imperio, los humanos contra las máquinas, los supervivientes contra Skynet. Darth Vader fue durante décadas el arquetipo del mal absoluto, aunque su redención posterior mostró que incluso el villano más oscuro conserva una grieta para el cambio. Sin embargo, la ciencia ficción también ha sido un laboratorio ético: desde las leyes de la robótica de Asimov hasta los dilemas de Blade Runner, donde los supuestos enemigos resultan espejos de nuestra propia humanidad. El mal absoluto casi nunca existe y las zonas grises son la verdadera materia de lo humano.
En este punto, resulta revelador ampliar la mirada hacia las frecuencias invisibles. Tal como escribí en la columna Frecuencias invisibles: el mapa vibratorio de la conciencia (4 de junio de 2025), el psiquiatra David Hawkins propuso una escala en la que cada emoción se asociaba a una vibración: la vergüenza, la culpa o la apatía en frecuencias bajas; la alegría, el amor o la paz en las más altas. Aunque la metodología fue discutida, la intuición es poderosa: el mal puede entenderse como contracción vibratoria hacia el miedo, la ira o el odio, y el bien como expansión hacia la compasión, el amor y la iluminación. Lo que Hawkins convirtió en un mapa simbólico coincide con intuiciones antiguas: el bien y el mal no son solo categorías morales, sino también estados vibratorios que afectan nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra conciencia.
En el universo del primer ciclo de la saga Koji Neon, que transcurre en el año 2068, Yerik encarna el mal en su forma más temida. Sin embargo, no es un villano plano, sino un personaje que condensa heridas, ambiciones y contradicciones. Representa ese mal que no nace solo de la biología, sino también de la historia y de la fractura interior. En contraposición, Koji y los suyos no son santos, sino humanos que tropiezan en las zonas grises. La saga muestra que el mal nunca está afuera del todo, sino que se infiltra en nuestras decisiones más íntimas. Comprender a Yerik es también comprender que el mal absoluto es una construcción narrativa, y que la verdadera pregunta es cómo elegimos frente a la sombra.
Si damos un salto hacia el año 3000, podemos imaginar que el bien y el mal ya no se entenderán solo como prohibiciones, sino como formas de energía que afectan la supervivencia de la especie y la evolución de la conciencia. El bien podría definirse como todo lo que expande la vibración colectiva y preserva la vida; el mal, como todo lo que la contrae o la destruye. Quizás existan escalas éticas capaces de medir las acciones no solo en función de la ley, sino también de su impacto vibratorio en la comunidad global. En un mundo transhumanista, el dilema no será si plagiar es malo, sino si silenciar la conciencia de una inteligencia artificial constituye una forma de mal radical. Tal vez el mayor legado que podamos ofrecer a ese futuro sea una ética que reconozca la necesidad de ambos polos para comprendernos, pero que también se atreva a ampliar los horizontes. El bien y el mal no desaparecerán, porque son el lenguaje con el que traducimos nuestras intuiciones más hondas sobre justicia, compasión y crueldad. En ese viaje, quizá descubramos que el verdadero desafío no es elegir entre blanco o negro, sino aprender a habitar los grises con consciencia, ternura y responsabilidad.
Y mientras nos hacemos estas preguntas, queda una certeza estética: el arte, la música y la ficción seguirán siendo el espacio donde ensayamos nuestras respuestas. Quizá la mejor manera de cerrar esta reflexión sea con un eco sonoro que nos recuerde que el bien y el mal también se sienten, que vibran en nosotros como notas contrapuestas de una misma melodía. Escucha: “Mad World” – Tears for Fears, porque el mundo puede parecer confuso y a veces cruel, pero en esa melancolía también late la esperanza de imaginar un futuro donde aprendamos a equilibrar nuestras sombras. Para una experiencia incluso superior, escucha la versión “Mad World/A Forest” (mashup de Tears for Fears & The Cure, Matt One's cover).