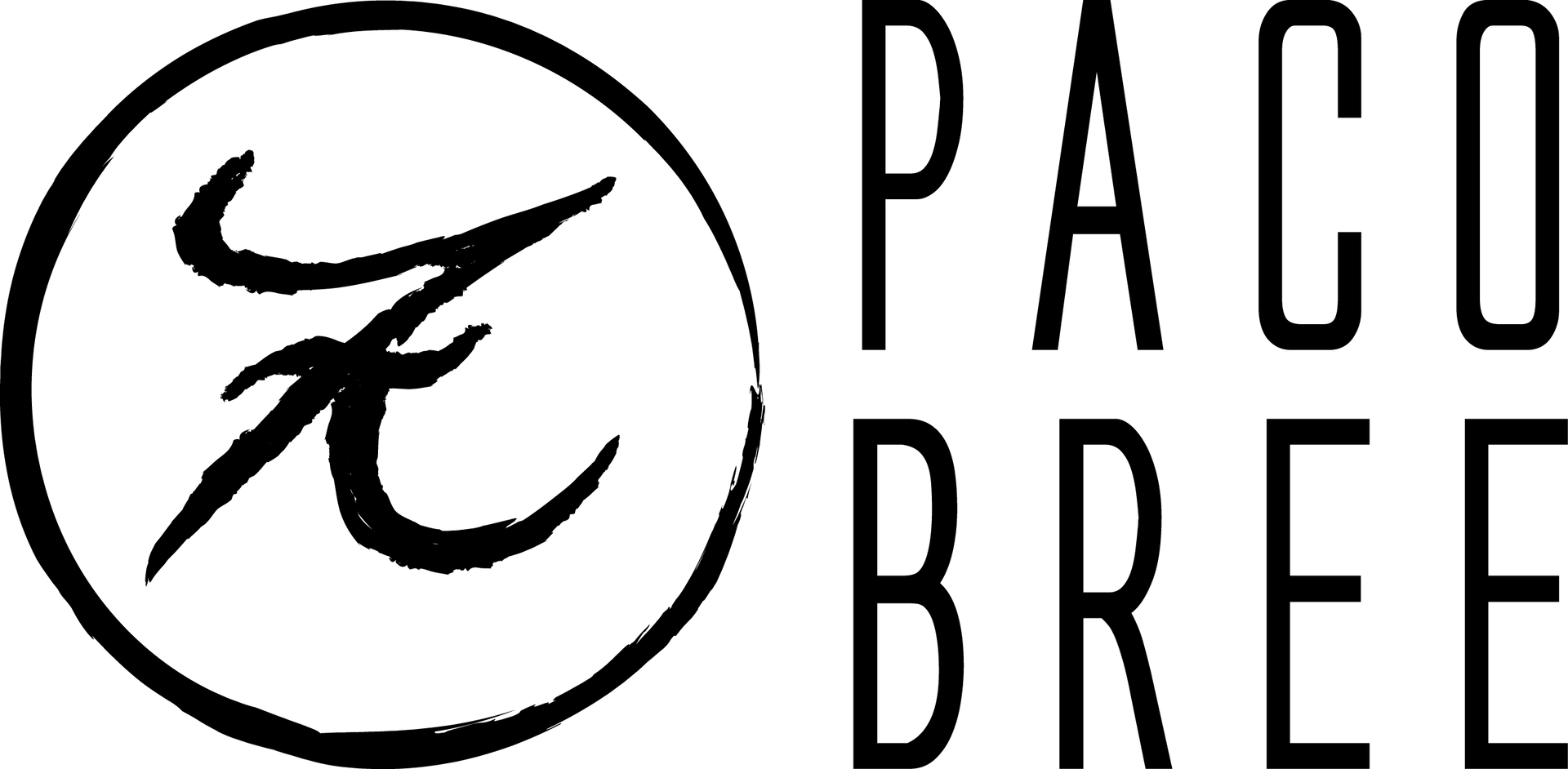MIRAI: EL FUTURO AÚN NO HA LLEGADO
El porvenir no está escrito: se intuye, se cuida y se practica

En Japón existe una palabra que encierra una de las intuiciones más profundas sobre el tiempo: mirai (未来). Literalmente significa “lo que todavía no ha llegado”. El mirai no es un destino fijo, ni una línea cronológica que avanza sin desviaciones. Es un horizonte abierto, un campo de posibilidades que depende de lo que hagamos ahora. Esta visión resulta especialmente poderosa en un presente donde el futuro parece oscilar entre la esperanza y el colapso.
Las culturas antiguas ya advirtieron que el futuro podía quebrarse. En la India, la noción del Kali Yuga describe una última era cósmica caracterizada por la decadencia, la corrupción y el caos, una fase en la que la humanidad pierde el contacto con la verdad y con la compasión. No se trata de progreso lineal, sino de ciclos de deterioro y renovación. En Japón, el mito de Amaterasu cuenta cómo la diosa del sol se ocultó en una cueva, dejando al mundo en oscuridad. Solo gracias a la astucia y la danza de los dioses, Amaterasu salió de nuevo, devolviendo la luz. Ambas historias nos recuerdan que el mirai es frágil: depende de que sepamos mantener encendida la conciencia, la creatividad y la esperanza.
Estos relatos antiguos encuentran ecos inquietantes en nuestro presente. Hoy corremos el riesgo de apagar la luz no por el castigo de los dioses, sino por causas mucho más cotidianas y tecnológicas. Tristan Harris, antiguo diseñador de Google y fundador del Center for Humane Technology, ha denunciado durante años que los sistemas digitales están diseñados para captar y retener nuestra atención de manera compulsiva. Adam Alter, en su obra Irresistible, muestra cómo las aplicaciones y redes sociales explotan circuitos de recompensa en nuestro cerebro hasta generar comportamientos adictivos. El resultado es una sociedad cada vez más atrapada en pantallas, incapaz de sostener la atención en lo que realmente importa.
Esta pérdida de atención ha sido medida con detalle. Gloria Mark, investigadora de la Universidad de California, ha demostrado que el tiempo medio que permanecemos concentrados en una misma pantalla se ha reducido a menos de un minuto. En paralelo, informes de empresas como Microsoft alertan de que la capacidad global de concentración de los usuarios digitales ha disminuido en la última década. No hablamos de un capricho: hablamos de una transformación radical en la manera en que pensamos, decidimos y sentimos.
La consecuencia no se limita a la productividad. Afecta a la empatía misma. Sherry Turkle, psicóloga del MIT, ha mostrado cómo la dependencia tecnológica empobrece nuestras conversaciones cara a cara, reduce la calidad de la escucha y erosiona la capacidad de comprender al otro. Jean Twenge, psicóloga social en Estados Unidos, ha documentado cómo el incremento en el uso de redes sociales entre adolescentes coincide con una subida alarmante de la depresión y la ansiedad. Y aunque Paul Bloom ha cuestionado la idea de que la empatía sea siempre positiva, lo cierto es que los estudios coinciden en que nuestra sociedad actual se enfrenta a una reducción de vínculos emocionales profundos. La OMS ya habla de una crisis global de salud mental: uno de cada ocho adultos vive con algún trastorno mental, en gran medida exacerbado por la saturación digital y la soledad hiperconectada.
No son solo los datos clínicos los que alertan. También los pensadores contemporáneos han puesto nombre a este malestar. Byung-Chul Han describe en La sociedad del cansancio y Psicopolítica cómo la hiperproductividad y la autoexplotación digital nos dejan exhaustos y vulnerables, incapaces de sostener proyectos vitales de largo plazo. Shoshana Zuboff, en La era del capitalismo de vigilancia, advierte que las plataformas tecnológicas han convertido nuestra vida en materia prima para un sistema de manipulación emocional y comercial sin precedentes. Y Ulrich Beck, en su concepto de “sociedad del riesgo”, ya anticipaba que las amenazas del futuro no serían solo naturales, sino fabricadas por nuestras propias decisiones: cambio climático, pandemias, algoritmos descontrolados.
La ciencia ficción supo leer este giro mucho antes que los informes académicos. En Akira, el poder sin control destruye la ciudad y revela que el progreso sin ética es autodestrucción. En Ghost in the Shell, la Mayor Kusanagi se pregunta si sigue siendo humana cuando su conciencia se diluye en la red, anticipando los dilemas de identidad digital que hoy apenas comenzamos a enfrentar. En Serial Experiments Lain, una adolescente desaparece en un mundo virtual que devora su yo, espejo inquietante de las generaciones que crecen con una identidad fragmentada entre pantallas. Estas obras no son profecías, pero sí advertencias: espejos que nos muestran hacia dónde podemos ir si seguimos confundiendo conexión con comunidad y velocidad con progreso.
En el universo narrativo de Koji Neon, estas tensiones se convierten en argumento. Ambientada en 2068, la saga muestra un mundo que ya atravesó tormentas tecnológicas y éticas. Los personajes descubren que sobrevivir entre algoritmos no es lo mismo que vivir con plenitud, y que el verdadero futuro no se calcula, sino que se intuye. Existen comunidades que deciden desconectarse de los sistemas, personajes que buscan en el silencio y en la vibración interior un refugio contra la manipulación digital. Koji Neon no es un pronóstico: es un espejo de lo que podría pasar si no cuidamos la fragilidad del mirai.
Lo más inquietante de nuestro tiempo es que todos los síntomas están a la vista y, sin embargo, los normalizamos. La IPBES advierte que un millón de especies están en riesgo de extinción y que la biodiversidad se erosiona a un ritmo sin precedentes. La OMS alerta sobre el crecimiento de la depresión y la ansiedad. Los estudios de atención muestran una caída alarmante de nuestra capacidad de concentración. Y aun así, seguimos deslizando pantallas como si nada ocurriera, como si el futuro fuera un asunto que alguien más debe resolver. La historia del Kali Yuga y el mito de Amaterasu nos recuerdan que la decadencia y la oscuridad no son metáforas lejanas: son advertencias sobre la posibilidad de perder lo esencial.
El mirai no es inevitable. Depende de nosotros. Depende de que seamos capaces de poner límites a la manipulación algorítmica, de que recuperemos la capacidad de escuchar, de conversar, de mirar al otro con atención plena. Depende de que asumamos que el futuro no se mide en clics ni en dashboards, sino en la calidad de nuestros vínculos, en la fortaleza de nuestras comunidades y en la capacidad de cuidar lo que aún no ha nacido.
Y quizá aquí entra en juego algo que solemos olvidar: la importancia de lo pequeño, de las microprácticas cotidianas que sostienen la conciencia. Detenernos unos minutos para respirar sin prisa. Caminar sin auriculares, atentos a los sonidos del entorno. Escuchar a alguien sin interrumpirlo, con plena presencia. Escribir un pensamiento antes de que se pierda. Mirar un árbol, un cielo, un rostro sin esperar nada a cambio. Estos gestos, invisibles en los algoritmos, son en realidad la base de nuestra capacidad de intuir el futuro. Porque la intuición no surge en medio del ruido, sino en espacios donde la mente se vacía, escucha, recibe y orienta.
Al final, intuir el futuro es también un acto de atención. No se trata de adivinar lo que vendrá, sino de afinar nuestra percepción del presente, de captar en las pequeñas vibraciones de la vida señales de lo que puede ser. Las culturas antiguas lo sabían: los mitos eran formas de entrenar la mirada interior. Hoy necesitamos redescubrirlo con herramientas sencillas, con una pedagogía de la experiencia que nos devuelva la sensibilidad que hemos ido perdiendo.
El mirai está en nuestras manos, y comienza en esos gestos mínimos. Una respiración consciente. Una conversación sincera. Una palabra que orienta sin herir. Un instante de silencio. El futuro se intuye, pero sobre todo se practica. Quizá esa sea la verdadera tarea de nuestro tiempo: recordar que el futuro empieza en lo más pequeño.
Dale al play:
“Breath of a Miracle” – Electro Spectre
Oscura y luminosa a la vez, como un recordatorio de que incluso en tiempos inciertos siempre queda espacio para elegir de nuevo.