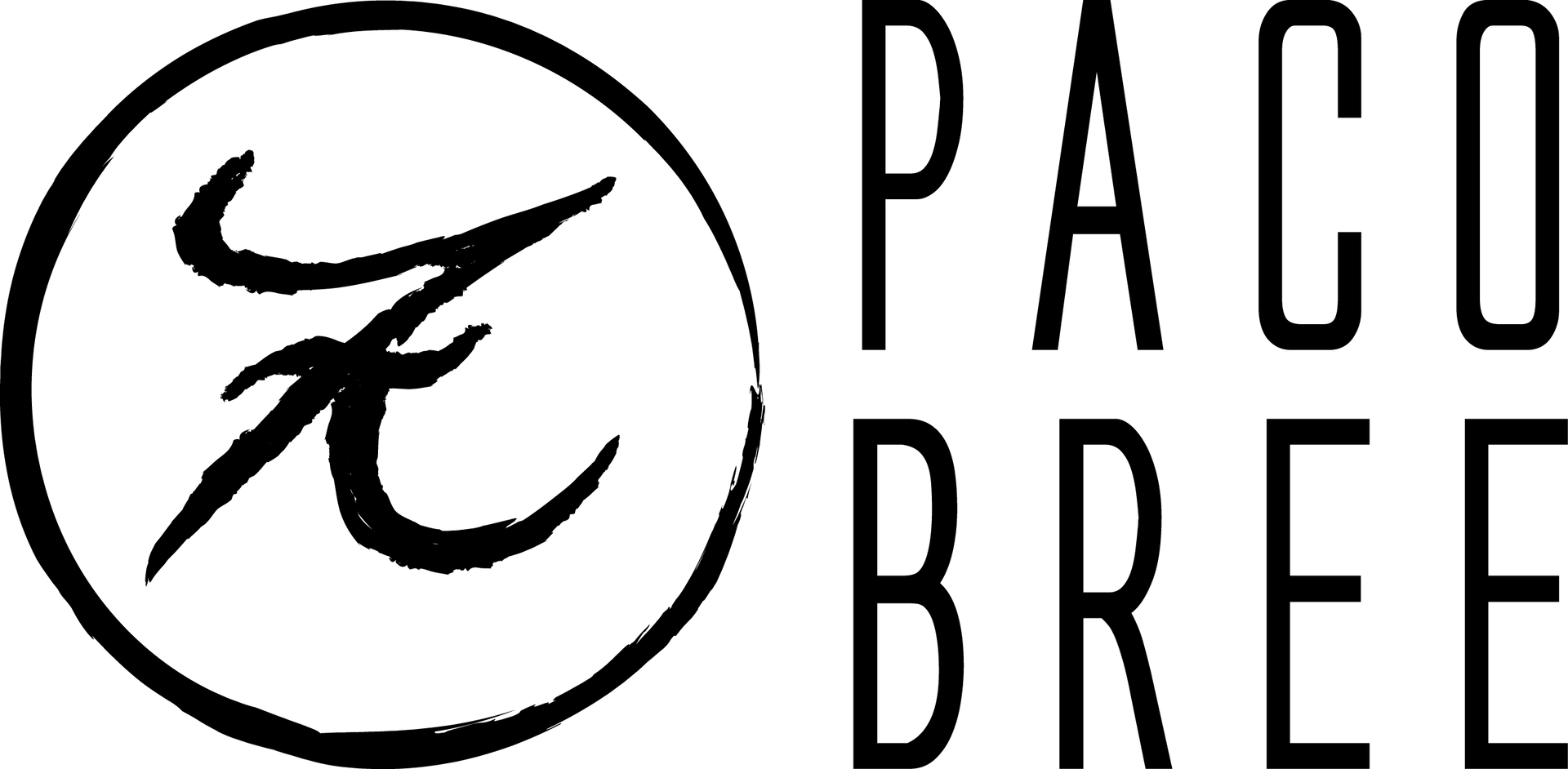LA PARADOJA DE TIRESIAS: VER EL FUTURO Y CAMBIARLO
La ceguera que ilumina y el destino que se transforma al ser revelado

El mito griego nos legó a Tiresias, el vidente ciego de Tebas que aparece en tragedias, epopeyas y hasta en la Odisea. A diferencia de otros profetas, no solo conocía el porvenir, sino que encarnaba una paradoja que sigue resonando hoy: cuanto más trataba de advertir la verdad, más rechazo encontraba, y sin embargo, sus palabras terminaban cumpliéndose. Su ceguera no era un obstáculo, sino el precio de su clarividencia. Su mirada interior penetraba allí donde los ojos humanos no podían llegar. Y es que Tiresias encarna una pregunta que atraviesa siglos: ¿qué ocurre cuando conocer el futuro no lo evita, sino que lo provoca?
Los griegos intuyeron algo que hoy confirma la psicología: los humanos resistimos las verdades que nos incomodan. Edipo rechazó las advertencias de Tiresias porque aceptar su profecía significaba derrumbar toda su identidad. Del mismo modo, en la vida moderna respondemos con disonancia cognitiva: rechazamos lo que amenaza nuestras convicciones y buscamos solo información que confirme lo que ya creemos. La neurociencia añade otro matiz: el cerebro humano es en esencia una máquina de anticipación, pero esa capacidad se ve distorsionada por emociones y expectativas. Vemos lo que queremos ver, no lo que es, y en ese autoengaño se cumple la paradoja de vivir ciegos en plena luz.
En el corazón tecnológico de nuestro tiempo late la paradoja de un Tiresias algorítmico, porque los sistemas predictivos anticipan eventos, comportamientos y decisiones colectivas, nos sugieren qué compraremos o a quién votaremos, pero al hacer visible ese porvenir lo alteran y lo convierten en causa. La predicción, que nació como advertencia, acaba produciendo aquello que describe. Y no sucede en compartimentos aislados, sino en una maquinaria reflexiva donde la profecía pública modifica la conducta colectiva: un modelo financiero que anuncia caídas y, al ser escuchado, precipita la caída; unos escenarios climáticos que anticipan el punto de no retorno y, por la inacción política, transforman la advertencia en sentencia; unas encuestas que instalan un ganador y desplazan al electorado hacia él o contra él; un algoritmo que resalta un contenido, empuja la conversación hacia ese foco y luego interpreta el eco como validación. En todos los casos, la misma ley silenciosa se repite: el sistema, consciente de la mirada que lo observa, actúa para confirmarla.
Aquí se abre un dilema más profundo, el del determinismo frente al existencialismo. Desde los mitos antiguos hasta la física contemporánea, el determinismo ha insinuado que todo está escrito: nuestras decisiones, nuestras pasiones, incluso nuestras rebeliones serían parte de un guion inamovible, ya sea dictado por los dioses, por las leyes de la materia o por los algoritmos que gobiernan el presente. Frente a esto, el existencialismo proclamó otra idea: somos libres aunque esa libertad duela, aunque esa libertad sea absurda. Kierkegaard habló del salto de fe, Sartre de la condena a ser libres, Camus del gesto de Sísifo empujando la roca aunque sepa que volverá a caer. La tensión entre destino y libertad no se resuelve, se habita. Tiresias representa el polo determinista: lo que dice ocurre. Pero el eco existencialista late en cada intento de negarlo, de huir, de rebelarse aunque todo apunte al desastre.
La literatura y el cine de ciencia ficción han explorado incansablemente esta paradoja. En Edipo Rey, el drama es que la profecía se cumple precisamente porque Edipo intenta escapar de ella. En Minority Report, los precognitivos anticipan crímenes y la predicción misma genera dilemas morales: ¿somos culpables de lo que aún no ha sucedido? En Dune, Paul Atreides contempla futuros posibles que se vuelven inevitables por intentar evitarlos. En Matrix, el Oráculo nunca dice lo que ocurrirá, sino lo que necesitas oír para que ocurra. Todas estas narrativas dialogan con Tiresias: ver demasiado puede condenar tanto como no ver nada.
En el universo de Koji Neon, esta paradoja encuentra un nuevo cuerpo narrativo. En los sueños de Koji aparece el niño Inad, que dibuja un heptágono incompleto, con un séptimo vértice que parece más pesado que todo el resto del trazo. Koji percibe que esa ausencia vibra como una puerta que aguarda a quien se atreva a completarla, aunque Inad le advierte que él no será quien lo haga y, acto seguido, borra el vértice inacabado como si quisiera impedir que quedara grabado en la memoria. Más adelante, una ginoide susurra que un borde abierto te mantiene vivo, porque cerrar la figura sería sellar un destino irreversible. En ese espacio vacío late la Séptima, la que podría volcar la balanza, la que nadie ha visto con certeza. En otro pasaje, cuando la reina pregunta a Koji por los siete grupos, él solo puede responder: “Alguien vio a la séptima en sueños. Pero nadie sabe quién es. Ni siquiera yo.” La profecía no es espejo, es herida, y su potencia reside precisamente en ese vértice que no se cierra.
La paradoja de Tiresias resuena hoy más que nunca. Ciegos físicos que ven más que nosotros, videntes digitales que predicen más de lo que podemos aceptar, algoritmos que nos dicen quiénes somos antes de que lo sepamos. El dilema no es si el futuro puede predecirse, sino qué hacemos con esa predicción una vez la conocemos. ¿La usamos para liberarnos o para encadenarnos? ¿Queremos un futuro escrito, o el derecho a equivocarnos en libertad?
Mientras terminaba de escribir esta reflexión, recordé una pieza musical que condensa esta tensión entre destino y elección. “Afterglow” de Grum & Natalie Shay resuena como un trance progresivo y etéreo, melódico y atmosférico, una música que no impone un final sino que abre un espacio ambiguo, visionario, como si la clarividencia se transformara en vibración. Es un recordatorio de que el futuro no siempre llega como sentencia, sino como frecuencia. Y que quizá la tarea más humana no sea evitar lo que Tiresias ve, sino atrevernos a escuchar y aún así decidir quién queremos ser en medio del eco del destino.