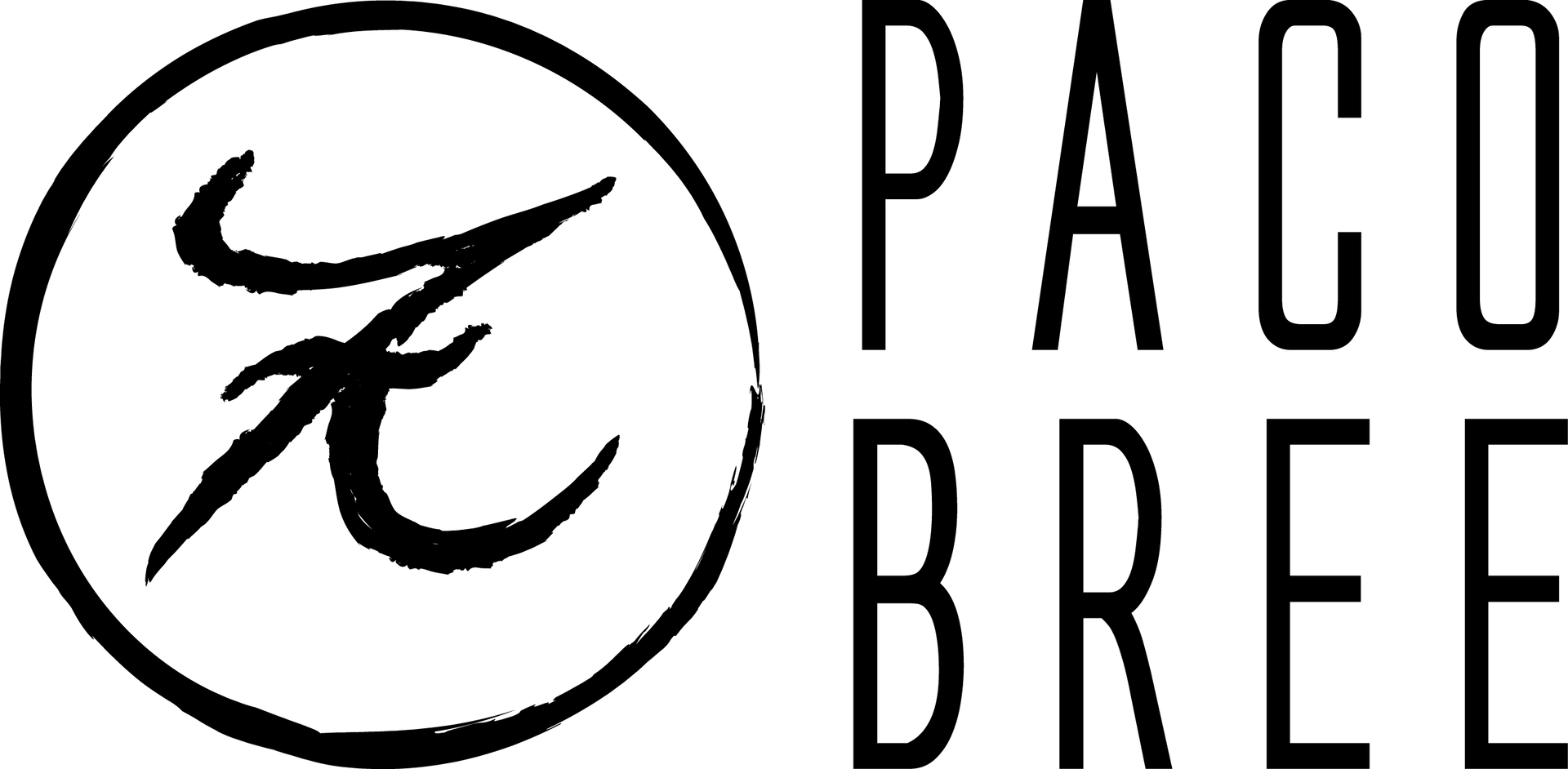LEER CIENCIA FICCIÓN TE CAMBIA EL CEREBRO
Cómo imaginar otros mundos puede cambiar tu mente, expandir el pensamiento y entrenarte para lo que aún no existe

En un tiempo en que la realidad parece acelerarse más rápido que nuestra capacidad de comprenderla, la ciencia ficción ha dejado de ser un mero entretenimiento para convertirse en un laboratorio mental. No se trata solo de imaginar futuros con coches voladores o civilizaciones interestelares. Leer ciencia ficción activa regiones cerebrales que otros géneros apenas rozan: las que nos permiten simular futuros posibles, ponernos en la mente de inteligencias radicalmente distintas, cuestionar lo que damos por sentado, e incluso reinventar nuestros marcos éticos, filosóficos y perceptivos. El cerebro humano, moldeado durante milenios para sobrevivir en entornos inmediatos y concretos, se ve forzado a ampliar sus capacidades cuando se expone a mundos donde el tiempo, la identidad o la causalidad ya no obedecen las reglas familiares. Lo que parece una “lectura de evasión” es, en realidad, una forma compleja de entrenamiento cognitivo y simbólico.
Desde la psicología cognitiva se ha demostrado que la ficción, y en particular la especulativa, estimula la red neuronal por defecto o Default Mode Network (DMN), una región cerebral activa durante los estados de ensoñación, memoria autobiográfica, imaginación creativa y simulación de escenarios futuros. Estudios realizados por investigadores como Raymond Mar y Keith Oatley han evidenciado que los lectores habituales de ficción obtienen mejores resultados en pruebas de teoría de la mente, es decir, en la capacidad de entender y anticipar los pensamientos y emociones de otras personas. Pero cuando esa ficción introduce elementos no realistas —robots que aman, civilizaciones basadas en la telepatía, mutaciones biotecnológicas— la exigencia para el cerebro se incrementa: hay que construir reglas nuevas, seguirlas en mundos paralelos, reconocer dilemas extrapolados que, sin embargo, reflejan los nuestros. Este tipo de lectura no solo activa regiones asociadas al lenguaje y la emoción, sino que empuja al cerebro a crear lo que algunos neurocientíficos llaman realidad simulada compleja. Leer ciencia ficción, en este sentido, no es evasión, sino anticipación.
El teórico literario Darko Suvin acuñó un término fundamental para entender esto: estrangement o extrañamiento cognitivo. Según Suvin, lo que define a la ciencia ficción no es simplemente que transcurra en el futuro o en otros planetas, sino que introduce un elemento novedoso que obliga al lector a ver su propia realidad desde una nueva perspectiva. No se trata de olvidar el mundo, sino de observarlo como si no lo conociéramos. Esa operación de extrañamiento no solo es estética, sino también filosófica: desnaturaliza lo cotidiano, problematiza lo obvio, genera distancia crítica. Cuando en Fahrenheit 451, Ray Bradbury nos muestra un futuro donde los libros están prohibidos y la gente prefiere pantallas interactivas a la conversación humana, no está hablando del futuro: está revelando el presente desde un ángulo radical. Lo mismo ocurre en Neuromante de William Gibson, donde el cuerpo pierde importancia frente a la mente que se conecta al ciberespacio, o en Solaris de Stanisław Lem, donde una inteligencia planetaria nos devuelve, sin palabras, la imagen inconsolable de nuestra propia psique.
Desde la filosofía, esta función anticipatoria ha sido explorada por autores como Ernst Bloch, quien en El principio esperanza afirmó que toda creación estética contiene una latencia utópica: una huella de lo que aún no existe, pero podría ser. Para Bloch, imaginar futuros es un acto de esperanza activa, una forma de intervenir en lo real desde lo simbólico. La filósofa Donna Haraway, desde el feminismo posthumano, ha defendido la potencia política de las ficciones especulativas como generadoras de nuevas alianzas ontológicas entre humanos, máquinas, animales y entidades no clasificadas. La lectura —y aún más, la creación— de estos mundos no solo modifica nuestra percepción: reconfigura nuestras categorías.
Pero también desde la psicología profunda hay argumentos poderosos para entender por qué escribir o leer ciencia ficción puede ser profundamente transformador. Para Carl Jung, las narraciones míticas y simbólicas no son construcciones culturales arbitrarias, sino expresiones del inconsciente colectivo. En un mundo donde los antiguos mitos se han debilitado, la ciencia ficción cumple, en muchos casos, una función equivalente: crear estructuras narrativas que permiten metabolizar lo inefable. El contacto con entidades superiores, la hibridación con otras especies, el viaje interestelar, la pérdida de la identidad o la conciencia expandida, no son solo argumentos narrativos: son metáforas psíquicas que permiten al lector integrar aspectos de su sombra, elaborar duelos, resignificar su relación con el cuerpo o la muerte. En La mano izquierda de la oscuridad, Ursula K. Le Guin imagina una sociedad sin género fijo, donde los individuos cambian de sexo según el ciclo vital. Leída desde Jung, esa novela no es solo una reflexión sobre la sexualidad, sino una exploración profunda del ánima y el ánimus, de las polaridades internas de todo ser humano.
Incluso en contextos terapéuticos o pedagógicos, se empieza a reconocer el valor de estas narrativas. En Estados Unidos y Reino Unido, algunos programas piloto han comenzado a incluir literatura especulativa como parte de intervenciones en salud mental juvenil. El razonamiento es claro: permitir a los adolescentes imaginar futuros alternativos —donde no están determinados por su contexto inmediato— es una forma de ofrecer posibilidad simbólica. Del otro lado, escribir ciencia ficción también puede tener efectos positivos en quienes la producen. Diversos estudios sobre creatividad han demostrado que la narrativa divergente —capaz de tolerar ambigüedad, construir escenarios múltiples, fusionar elementos dispares— fortalece habilidades de resolución de problemas, empatía y pensamiento no lineal. En un mundo cada vez más saturado de respuestas automatizadas, cultivar la capacidad de hacerse buenas preguntas es casi un acto de disidencia cognitiva.
Quizás por eso los creadores de ciencia ficción no solo escriben sobre el futuro, sino que lo moldean. Arthur C. Clarke imaginó satélites de comunicaciones antes de que existieran. Philip K. Dick anticipó dilemas éticos hoy vigentes sobre la identidad artificial, la privacidad y la manipulación de la memoria. Isaac Asimov propuso las “leyes de la robótica” décadas antes de que tuviéramos modelos capaces de tomar decisiones autónomas. Pero más allá de las predicciones cumplidas, lo más relevante es otra cosa: estas obras nos obligan a pensar. A pensar desde fuera. A pensar desde lo que aún no ha llegado, pero podría estar gestándose en alguna esquina del presente.
En el universo narrativo de Koji Neon, ambientado en el año 2068, existen zonas donde ya no circula información, donde la tecnología ha sido desconectada y los recuerdos se desvanecen como si nunca hubieran ocurrido. En esas regiones sin cobertura mental, un pequeño grupo de personas sobrevive creando ficciones. No lo hacen para entretener, sino para no desaparecer. Son historias mínimas, sin héroes, sin tecnología, sin planetas lejanos. Pero en cada una de ellas hay un acto de resistencia: contar lo que no existe como si pudiera existir. Koji llega a una de estas estaciones ocultas y escucha el relato de una niña que ha imaginado una flor capaz de guardar los sueños de los muertos. Nadie la ha visto, pero todos saben que existe. Porque cuando se cuenta una historia muchas veces, el cerebro la vuelve real. Y en un mundo donde todo está medido, cuantificado, vigilado… esa flor ficticia es la única libertad posible.
Por eso, quizá, la ciencia ficción no es un género menor, ni un simple juego de predicciones. Es una tecnología simbólica. Una forma de expandir lo posible. Una herramienta para desafiar lo real. Leerla transforma. Escribirla, aún más. Nos convierte en simuladores de lo que todavía no ha ocurrido. Y cuando imaginamos futuros que no existen, no estamos huyendo del presente. Estamos diciendo que este, tal como es, no basta.
Escucha ahora:
“Innerbloom” – RÜFÜS DU SOL
Una secuencia luminosa y melancólica, como un viaje hacia dentro que también es hacia delante.
Porque leer ciencia ficción no es escapar.
Es empezar a recordar el futuro.